EL ARTÍCULO
MÁS ALLÁ DE LO LITERARIO

Hay imágenes que quedan en la retina y van más allá de la política. Por ejemplo, la del presidente venezolano Chávez entregando un ejemplar de Las venas abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano a Barack Obama en la Cumbre de las Américas. El efecto colateral de este gesto de distensión es que el libro en cuestión escaló, de forma fulgurante, a uno de los primeros puestos en la lista de los libros más vendidos en USA. El hecho hubiera sido impensable meses atrás, cuando el inquilino de la Casa Blanca era George W. Bush y ambos dirigentes se demonizaban mutuamente, Chávez apelando al Oscuro y al azufre en un divertido sainete en Naciones Unidas, por ejemplo, aunque su enemistad personal nunca frenó el flujo de petróleo de la república caribeña al imperio. Y no sólo hubiera sido impensable por la enemistad de ambos políticos, sino porque el norteamericano, según confesaba, no leía ni la selección de Reader Digest, no fuera a dolerle la cabeza por el esfuerzo. Claro que Chávez tampoco tiene un aspecto de muy leído. Poco imaginaba Galeano que su libro iba a servir para destensar las espinosas relaciones que desde siempre tuvo Estados Unidos con los países latinoamericanos y que sus palabras iban a ser, quizá, un bálsamo para cerrar las heridas.

América, y todo lo que tiene que ver con el continente, me fascina de una forma especial pero perfectamente explicable. En ese amor hacia el continente americano me muevo dentro de los parámetros de la lógica, porque sus vínculos con España son muy profundos ─ suelo decir que el cordón umbilical todavía no se ha roto entre la madre patria y sus hijos ─, y arrancan del Descubrimiento ─ aunque, ¿quién descubrió a quién? ─ y la conquista, una operación de apropiación de recursos para sanear las maltrechas arcas de la corona española, que nadie nos engañe. También los males de América arrancan de 1492, un año mágico e importante en el devenir de la humanidad. El caciquismo, algunas dictaduras militares sangrientas, las asonadas que dieron la puntilla a todos los intentos democratizadores, las matanzas que, hasta hace bien poco, sacudieron todo el Cono Sur, llevan nuestra herencia, y algunos generalotes, muy literarios, por cierto ─ Vázquez Montalbán, en su mejor novela, Galíndez, se inspiró en la República Dominicana de Trujillo, y Vargas Llosa elevó al sanguinario dictador a monstruoso protagonista de su Fiesta del Chivo ─ parecen personajes de Valle Inclán, son tan excesivos como su Tirano Banderas. Las realidades americanas superan, con mucho, a las ficciones ideadas. Nos asombra el realismo mágico de García Márquez, pero es que el genial escritor colombiano no hace otra cosa que poner en negro sobe blanco la realidad que le rodea, excesiva, sí, pero real.

De pequeño me vendieron en la escuela que allí fueron vascos, extremeños, castellanos, andaluces y algún catalán ─ quien descubrió el Cañón del Colorado, Gaspar de Portolá, oriundo del pirenaico Valle de Arán ─para civilizar y cristianizar tierras salvajes. Ya nadie nos puede engañar: la economía guía todas estas gestas y rebaja su épica hasta el nivel de una operación comercial; los pueblos salvajes eran simplemente otras culturas tan avanzadas como la nuestra que borramos del mapa. España fue al Nuevo Mundo en busca de oro como Estados Unidos, la actual primera potencia de hoy en día, fue a Irak a por petróleo. El espíritu depredador no ha cambiado con los siglos. Pero mirando desde una perspectiva histórica y, sobre todo, cultural ─hoy, los mejores escritores en castellano, están al otro lado del Atlántico, y la lista de ellos sería interminable ─, la herencia española en América sigue viva, y a la vista, y tiene raíces muy profundas ─nunca me sentí más en mi casa que en México, hablando con un grupo de amigos mejicanos más interesados e informados de la realidad española que yo mismo ─ lo que me hace mirar ese proceso colonizador como un mal menor, mal, claro, pero menor a tenor de otros procesos como, por ejemplo, el atroz cometido en África por Bélgica, Reino Unido, Francia o Portugal, y España ─ no hay que olvidar a Guinea Ecuatorial y a su siniestro dictador Obiang ─ que sólo dejaron muerte, miseria y enfrentamientos de por vida con el trazado absurdo de fronteras. Las venas abiertas en América, parafraseando el libro de Galeano, cicatrizan lentamente, hasta el punto de que los indígenas están accediendo al poder después de siglos de estarle éste vedado, pero las de África continúan abiertas, sangrando en una hemorragia imparable y sin un atisbo de curación.

España siempre miró hacia América, quizá porque la descubrió, porque se volcó en su colonización, porque empleó en ella a lo mejor de sus arquitectos, por ejemplo, que alzaron ciudades perfectas en la selva y levantaron hermosas iglesias barrocas que aún hoy son su orgullo. En el debe hay muchos muertos, muchas culturas desaparecidas, mucha intolerancia y saqueo y un mestizaje del que solemos vanagloriarnos aunque no siempre fue consentido; en el haber hermosas ciudades, edificaciones, la obra de algunas congregaciones religiosas que se pusieron del lado del indígena y no le traicionaron y siguen a su lado, dando la vida por ellos, incluso, si es preciso.

Con América tengo una relación emocional muy especial, una sensación, en cuanto piso su tierra, de estar en casa, de reencontrarme con los míos, y de que algún pedazo de mí quedó por el continente en algún momento. No sólo es cuestión del idioma, que es importantísimo, por supuesto ─ un castellano de una pureza y riqueza expresiva que contrasta con el que se habla en la madre patria, bastante empobrecido en su léxico; una oralidad fluida y perfectamente adornada que nada tiene que ver con nuestra parquedad y torpeza a la hora de expresarnos con la voz ─, un idioma vehicular que facilita una comunicación fluida que no hallo en otros viajes por otros continentes, sino que hay algo más: familiaridad y la huella visible del pasado común. Y ese cariño y apego que siento, se me ha devuelto con creces cada vez que he estado en el continente americano, por placer o por trabajo.

Entra dentro de la lógica, por tanto, que buena parte de mi obra literaria, sin que exista en ello una voluntad de que así sea, transcurra o esté inspirada en América. Se inició con La casa del sueño (Laia, 1989), una novela de intriga psicológica cuya acción se desarrollaba entre Barcelona y San Diego, California; siguió con Mala hierba (Grupo Libro 88, 1992), un thriller que tenía lugar en el profundo sur norteamericano; la trilogía involuntaria de Estados Unidos la cerraba con Lluvia de níquel (Algaida, 2004), una novela negra que retrataba el descenso hacia la ludopatía de su protagonista en el espejismo de Las Vegas, una ciudad que me fascinó, cuando la visité, y dio pie a una serie de artículos y reportajes en revistas, el más gratificante en GQ, poniendo el texto a unas magníficas imágenes de Helmut Newton que retrataba con crudeza la ciudad que nunca duerme.

Un encargo de la editorial Planeta me permitió escribir, en el plazo de un año, la gesta del Descubrimiento de América, una novela histórica que recogía el punto de vista de los que no figuraron en la Historia con mayúsculas sino de los que pasaron desapercibidos, nunca tuvieron voz, pero fueron protagonistas de esa aventura tan extraordinaria como incierta, y durante esos doce meses de ensueño imaginé, viajé y describí con minuciosidad lo que debió ser ese encuentro entre culturas que marcó la historia de la humanidad. La pérdida del Paraíso (Planeta, 2001, 2002), que así se llamó el proyecto, fue editado, además, simultáneamente en México, en donde llegó a ser el libro de ficción más vendido durante agosto de 2002, Colombia y Venezuela, y se convirtió, sin duda, en la aventura literaria que más satisfacción personal me ha producido.



Un viaje a Cuba propició el nacimiento de un policiaco, Último caso del inspector Rodríguez Pachón (Algaida, 2005), que sigue las andanzas de un policía corrupto y malvado pero es, en realidad, un canto de amor a la isla caribeña, a sus paisajes, a la maravillosa ciudad de La Habana y, sobre todo, a sus gentes que son realmente una raza muy especial entre la que tengo buenos y fieles amigos. Víctima de ese síndrome de Estocolmo que aqueja a buena parte de mi generación ─ el halo romántico de la revolución cubana que nos impide ver la realidad de un régimen despiadadamente liberticida ─ la novela era deliberadamente ambigua con el sistema político de la isla (una opción de mi yo novelista, porque mi punto de vista personal es otro, mucho más crítico) aunque manifestaba el desencanto y el hartazgo con la economía de subsistencia del pueblo cubano.






Y así llego hasta mi última incursión literaria en el universo americano, ese territorio tan feraz, sensual y hermoso, tan lleno de magia como para que el realismo resulte mágico, con una novela de amor extremo, El corazón de Yacaré (Imagine Ediciones, 2009), pero que ajusta también cuentas con un pasado espantoso de gobiernos genocidas, torturadores y violadores de todos los derechos humanos, asistidos por una política norteamericana a la que no le movía otra ética que la de impedir, a toda costa, que se aposentaran gobiernos de izquierda en lo que ella consideraba su patio trasero y propiedad indiscutible. Imagino un país, Macladán, que es la síntesis de muchos países reales, y una dictadura brutal, que es la suma de todas las dictaduras, para pergeñar una novela de amores tempestuosos, ritos ancestrales, sensualidad y lujuria que habla de emociones y sentimientos en estado muy puro que ya no se dan en mi mundo pero si al otro lado del océano, en donde la vida tiene otro ritmo, otra textura y otra calidez.

Mantengo un vínculo muy especial con el continente ─ he viajado por Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela, y tengo pendiente hacerlo por el resto ─que quizá arranque, quién sabe, remontándonos a 1492, de alguno de mis antepasados por parte extremeña que anduvo perdido por sus hermosas selvas.
José Luis Muñoz

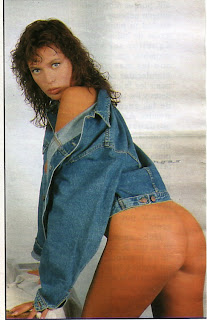
Comentarios